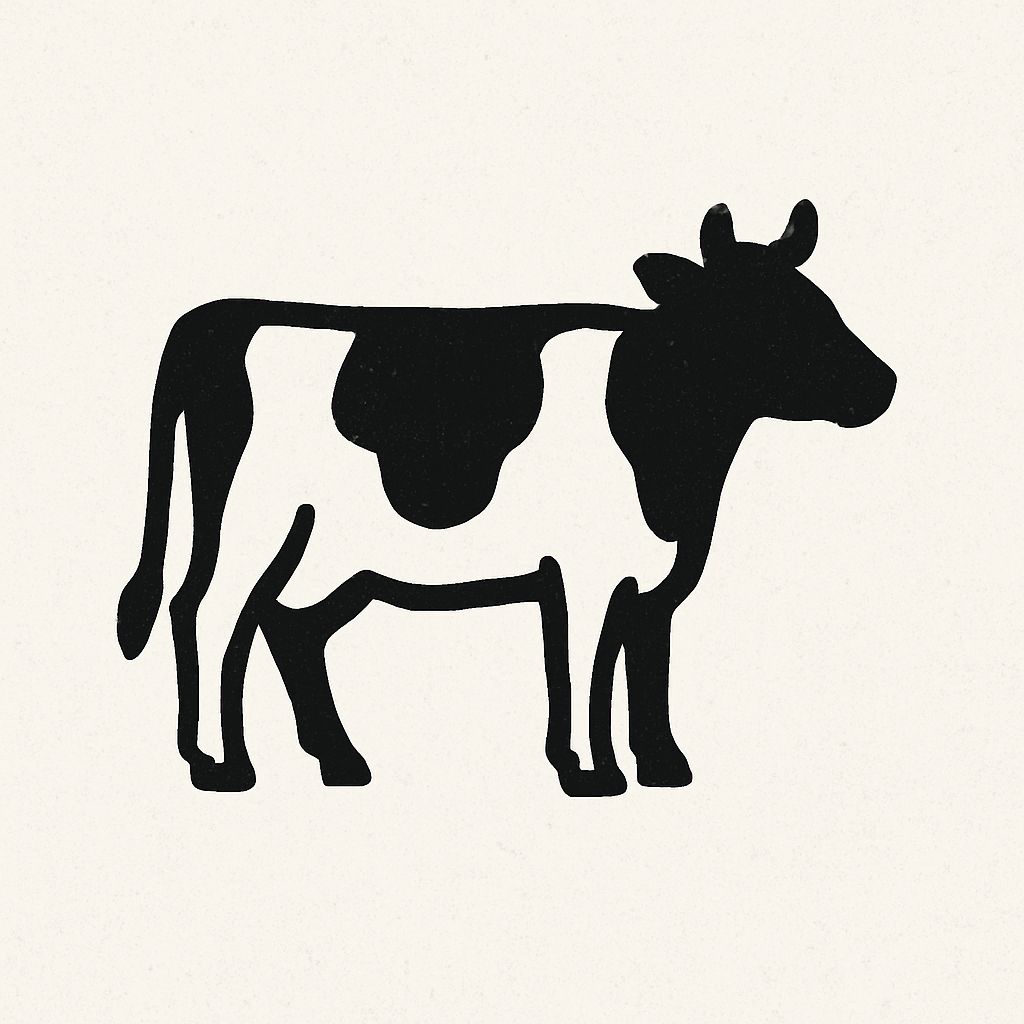1_La vaca sin cencerro
(Crónica I: Desde el desierto de Orión)
No pasta hierba, sino polvo de estrellas.
Sus pezuñas dejan huellas en la arena roja,
y cada mugido es un eco que se pierde entre los anillos de Saturno.
Dicen que nació en la Tierra,
pero un día el ruido del tren la sobresaltó tanto
que decidió caminar hacia el cielo,
buscando un silencio que no pesara.
Allá, en los desiertos de Orión,
descubrió que también hay rebaños entre galaxias,
todos siguiendo el sonido de sus propios cencerros luminosos.
Y ella, que había aprendido a vivir sin ninguno,
brillaba distinta.
Cuando el tren vuelve a pasar —lejos, muy lejos—
la vaca levanta la cabeza,
como si recordara algo.
No miedo, sino ternura:
la nostalgia del ruido que un día dejó atrás.
2_Vaca sin Cencerro en Oregón
(Crónica terrestre de una exiliada estelar)
Dicen que en Oregón llueve hasta dentro de los sueños.
A ella no le importa: después de los soles dobles de Orión,
el gris le parece un descanso.
Pasta entre abetos y carreteras secundarias,
bajo un cielo que huele a madera húmeda y a electricidad antigua.
Cuando el tren cruza el valle, suena igual que allá arriba,
pero ahora no teme su paso: lo mira con calma,
como quien reconoce un antiguo enemigo convertido en eco.
A veces la gente del lugar la ve y se santigua.
Creen que es una vaca perdida, o una aparición.
Nadie sospecha que trae polvo de estrellas entre el pelaje,
ni que guarda, en la mirada, la nostalgia de un planeta que nunca fue suyo.
Por las noches, los ciervos la escuchan rumiar constelaciones,
y hay quien jura haber visto una luz suave,
como de neón apagado, salir de su aliento.
Vive sin cencerro, sin dueño, sin prisa.
En los mapas no aparece,
pero el viento de las montañas sabe su nombre.
3_Siguiendo el rumor de los árboles gigantes
(🌫Crónica III: “Niebla sobre Oregón”)

La vaca sin cencerro llegó a Oregón una madrugada en la que el Pacífico parecía una sábana arrugada.
Venía siguiendo el rumor de los árboles gigantes, los que hablan con la paciencia de los siglos.
Nadie la vio llegar. Solo un cuervo la saludó desde un cable oxidado.
En Oregón, descubrió que la disidencia huele a café recién molido y a madera húmeda.
Aquí la gente lee poesía en los bares, pero con voz baja, como quien confiesa un delito menor.
Los camiones pasan lentos por las carreteras envueltas en niebla, y ella se pregunta si alguno lleva dentro otro animal fugado, alguien que también decidió quitarse el cencerro para siempre.
Se instaló en una pradera inclinada, mirando al norte.
De noche, el cielo se abre como una grieta inmensa, y ella siente que podría saltar dentro.
No hay fronteras ahí arriba: sólo luz, polvo estelar y un zumbido que recuerda a una canción olvidada.
Los humanos de Oregón la observan con una mezcla de ternura y sospecha.
No entienden del todo por qué sonríe cuando nadie la llama.
Pero ella sí lo sabe:
porque la libertad no hace ruido,
solo vibra —como una nota grave en el pecho del universo—
cuando alguien se atreve a escucharla.
4_No hace falta volar
(Crónica desde Oregón)
Dicen que un amanecer apareció en la frontera norte,
cubierta de polvo naranja,
con los ojos llenos de estrellas que no salían en ningún mapa.
En Oregón nadie se asusta de casi nada:
han visto nacer volcanes, romperse océanos,
y a poetas vendiendo gasolina en estaciones de paso.
Por eso nadie preguntó demasiado
cuando la vieron caminar entre los campos de trigo,
como si buscara una emisora perdida en el aire.
Le gustaba el sonido de los trenes
—todavía la conmovía, aunque ya no la asustara—,
y cada vez que pasaba uno
mugía bajito, en un tono que mezclaba nostalgia y radio AM.
Los niños del valle decían que olía a lluvia antigua.
Los viejos, que traía buena suerte si la encontrabas en la niebla.
Pero ella solo seguía andando,
rumiando pensamientos,
sin cencerro,
sin prisa,
con la dignidad de quien ya estuvo en Orión
y decidió regresar para mirar el mundo con más calma.
A veces, por la noche, se detiene en un campo abierto,
mira el cielo y murmura:
«no hace falta volar para seguir siendo libre».
Y entonces, el viento suena
como un viejo proyector de cine.
5_La vaca que aprendió a decir «saudade».
(🐄 Crónica desde Lisboa)
Dicen que toda vaca lleva dentro una campanita que suena cuando la tristeza pasa rozando. Pero la nuestra, la Vaca sin Cencerro, perdió el suyo hace tanto que ya solo vibra con los tranvías de la colina. Lisboa la acogió como se acoge a los que no pertenecen del todo: con un vino verde en la mano y una canción que nunca acaba.
Pasea por Alfama como si buscara un redil imposible. Las fachadas la miran con sus azulejos antiguos, y ella se pregunta si en cada grieta habrá una historia de fuga. Porque Lisboa, como ella, vive suspendida entre la nostalgia y la marea, entre el deseo de quedarse y la certeza de tener que partir.
A veces se sienta frente al Tajo y mastica despacio una brizna de hierba metafísica. El reflejo del puente 25 de Abril le recuerda que incluso los hierros sueñan con volar. Un guitarrista callejero le dedica un fado, y la vaca lo escucha con esa atención grave que solo tienen los animales y los poetas.
“Saudade”, piensa. Qué palabra tan redonda para alguien sin cencerro. No es tristeza ni alegría, sino ese temblor entre ambas. Lo mismo que siente cada vez que mira hacia el horizonte y se pregunta si habrá pastos más verdes, o simplemente otras luces donde seguir rumiar el misterio.
Por la noche, en los bares del Barrio Alto, la vaca cósmica brinda con los marineros jubilados. Hablan de las constelaciones que guían a los barcos y a las bestias errantes. Alguien dice que el universo es un establo infinito, y ella ríe —una risa muda, de campanilla interior—.
Lisboa la despide al amanecer, envuelta en neblina. En su mirada se reflejan los tejados y el mar, como si llevara dentro una ciudad entera que se niega a dormirse del todo. Porque quizás la verdadera saudade no sea extrañar lo que fue, sino amar lo que aún no se ha encontrado.